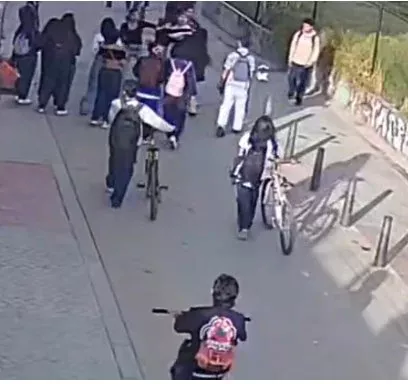En medio de tensiones diplomáticas con Washington, el gobierno colombiano resaltó este mes incrementos sin precedentes en incautaciones y operativos contra el narcotráfico, mientras organismos internacionales y la Casa Blanca señalan que la producción y el área cultivada de hoja de coca siguen en niveles récord. La decisión de Estados Unidos de considerar a Colombia como “no cooperante” (decertificación) —una medida anunciada en septiembre de 2025— profundiza una crisis bilateral que mezcla datos operativos, debates sobre estrategias (erradicación manual y aérea vs. alternativas socioeconómicas) y costos humanos elevados entre las fuerzas de seguridad. A continuación, una crónica amplia, documentada y lista para publicar.
Contexto y cifras clave
- Incautaciones récord. El gobierno colombiano reportó incautaciones históricas: en 2024 la suma anual alcanzó cifras extraordinarias (miles de toneladas) y, según cifras oficiales citadas por medios nacionales, en el primer semestre de 2025 las incautaciones superaron las 600 toneladas, un aumento respecto al año anterior que Bogotá presenta como prueba del compromiso operativo contra el narcotráfico.
- Producción y superficie cultivada. Pese a las incautaciones, la ONU (UNODC) y otros organismos han documentado aumentos en la producción potencial de cocaína y en el área cultivada: encuestas recientes indican que Colombia concentró una proporción mayoritaria de la coca mundial (cientos de miles de hectáreas) y que la producción estimada de cocaína siguió creciendo en 2023–2024, algo que explican por factores como desplazamientos internos de cultivos, técnicas de producción más intensivas y debilidades en el control territorial.
- Víctimas en las fuerzas de seguridad. El gobierno ha lamentado que las operaciones han tenido un costo humano significativo: autoridades policiales han asociado los operativos intensos con decenas de fallecidos en la fuerza pública durante el último periodo (cifras oficiales han sido difundidas por la Policía y recogidas por medios). Estos decesos son parte del argumento de Bogotá para pedir criterio en la evaluación estadounidense.
Qué anunció Estados Unidos y por qué importa
En septiembre de 2025 la administración estadounidense anunció que consideraba a Colombia —junto con otros países— como “no cumplidor” en sus obligaciones internacionales de lucha antidrogas. Esa decisión, comúnmente llamada decertificación, no es solo simbólica: puede afectar asistencia bilateral, cooperación en inteligencia y financiamiento relacionado con programas de seguridad y desarrollo, y condiciona la agenda política entre ambos gobiernos. Las autoridades estadounidenses justificaron la medida por el aumento sostenido en cultivos y producción, y por interpretaciones sobre insuficiente cooperación o políticas públicas que no priorizan la erradicación rápida.
No obstante, en la misma comunicación Washington usó herramientas legales (exenciones) para matizar sanciones inmediatas —una decisión que muestra el carácter complejo y estratégico de la relación: castigo político con intención de mantener canales de colaboración en temas de seguridad regional.
Los argumentos del gobierno colombiano
Bogotá respondió subrayando las “acciones históricas” llevadas a cabo por la Policía y las Fuerzas Militares: decomisos masivos, desmantelamiento de laboratorios, interceptaciones marítimas (incluyendo semi-sumergibles o “narco-subs”) y operaciones focalizadas en corredores de salida de droga. El Ejecutivo ha reconocido también errores y retos estructurales (pobreza rural, presencia de grupos armados, economía ilícita) y defiende la apuesta por políticas que combinan acción policial con alternativas agropecuarias y programas de sustitución/ingresos para campesinos.
El gobierno de Gustavo Petro ha enfatizado dos puntos: 1) las incautaciones y resultados operativos son prueba de esfuerzo y sacrificio —incluyendo vidas de policías y militares— y 2) que las soluciones a largo plazo requieren cambios en el enfoque (menos fumigación masiva, más programas sociales y desarrollo rural). Estas posturas han tensionado la relación con Washington, que históricamente ha impulsado más medidas de erradicación y presión militar.
Por qué las incautaciones no bastan (explicación técnica)
Las incautaciones impactan a la oferta disponible (sustraen toneladas de cocaína) y son golpes importantes al crimen organizado, pero no necesariamente reducen la producción si la estructura de mercado, la rentabilidad y la capacidad de los grupos criminales para reponer cultivos permanecen. Puntos críticos:
- Efecto rebote: cuando la demanda internacional es alta y la cadena de suministro es resiliente, nuevas plantaciones y métodos aumentan la producción.
- Desplazamiento geográfico: si se presiona una zona, los cultivos se trasladan a otras regiones (migración de la frontera cocalera).
- Capacidad técnica: aumentos en rendimiento por hectárea elevan la producción aun con superficie similar.
- Economía rural: sin alternativas viables para campesinos, la urgencia por ingresos mantiene el cultivo ilícito como opción rentable. Para la UNODC y otros analistas, estas dinámicas explican por qué las cifras de incautación pueden subir al tiempo que la producción estimada también aumenta.
Repercusiones políticas, económicas y diplomáticas
- Relaciones Bogotá-Washington: la decertificación tensiona vínculos de seguridad y asistencia; Washington ha usado exenciones, pero el gesto político abre un nuevo capítulo de desconfianza que puede afectar cooperación en inteligencia, extradiciones y entrenamiento de fuerzas.
- Impacto en inversión y financiamiento: analistas advierten que señales de aislamiento o reducción de cooperación pueden frenar ciertos flujos de inversión externa y préstamos condicionados, aunque el efecto real dependerá de medidas concretas y negociaciones posteriores.
- Agenda interna: la discusión fortalece a sectores que piden medidas más duras (fumigación, erradicación forzosa) y también a quienes insisten en soluciones estructurales (reforma agraria, proyectos productivos, inversión rural). El debate afecta el cálculo político nacional en momentos en que la seguridad rural y la gobernabilidad territorial son prioridades.
Qué se ha hecho en terreno: ejemplos de operaciones y programas
- Operativos marítimos y decomisos multimillonarios: la Armada y la Policía han interceptado embarcaciones, semi-sumergibles y contenedores con cargamentos de cocaína, soportando cifras elevadas de toneladas decomisadas en distintos operativos internacionales y conjuntos.
- Programas de compra de árboles de coca y sustitución: se han impulsado iniciativas para pagar a campesinos por erradicar cultivos y por acogerse a programas productivos, con resultados mixtos según evaluaciones: utilidad local pero insuficiente cobertura y lentitud frente a una demanda ilegal elevada.
- Cambios en la erradicación aérea: decisiones políticas recientes han modificado o limitado fumigaciones aéreas —práctica polémica por impactos ambientales y sociales— lo que ha sido foco de crítica desde Washington.
Análisis: ¿hay solución inmediata?
No existe una respuesta única. El consenso entre expertos es que se necesita una estrategia integral que combine:
- Acciones policiales e inteligencia transnacional (para cortar rutas y redes).
- Políticas de desarrollo rural y económicas (alternativas viables de ingreso).
- Reformas judiciales y cooperación internacional sostenida.
- Mecanismos para proteger a comunidades y reducir la violencia asociada.
La tensión actual con Estados Unidos obliga a Bogotá a equilibrar medidas visibles (incautaciones, golpes operativos) con reformas profundas cuyo efecto se verá en años, no meses.
Conclusión
Colombia puede exhibir logros operativos sin precedentes en términos de incautaciones y golpes tácticos —hechos que el gobierno ha enfatizado—, pero esos logros no neutralizan las métricas de producción y superficie cultivada que preocupan a la comunidad internacional y que llevaron a la decisión estadounidense. La salida requerirá una mezcla de cooperación internacional, reformas internas y un diseño de políticas rurales que reduzca la rentabilidad del cultivo ilícito sin desestabilizar a comunidades campesinas. El episodio de la decertificación deja a ambas capitales con un desafío urgente: cómo coordinar medidas que combinen resultados rápidos en seguridad con transformaciones estructurales a largo plazo.