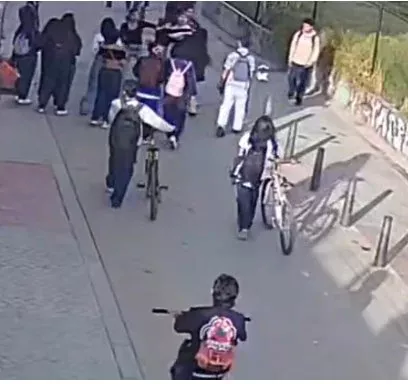El Gobierno de Estados Unidos anunció la inclusión de Colombia en la lista de países que “no han cooperado satisfactoriamente” en la lucha contra las drogas, una medida que rompe con décadas de alianza antinarcóticos y que podría reducir fondos civiles, tensar la cooperación judicial y alterar la relación bilateral. La decisión llega en un contexto de aumento récord de cultivos de coca y desacuerdos políticos entre Washington y la administración de Gustavo Petro. A continuación: el contexto técnico de la certificación, los hechos conocidos, las reacciones oficiales, las posibles consecuencias prácticas y las alternativas políticas sobre la mesa.
Qué anunció Estados Unidos y por qué importa
El gobierno estadounidense decidió declarar que Colombia —junto con otros países— “no ha cooperado satisfactoriamente” en el control del narcotráfico durante el último año. Aunque en algunos casos Washington puede aplicar exenciones para mantener la ayuda por “interés nacional”, la etiqueta de “descertificado” es un fuerte reproche político que históricamente ha significado recortes en programas civiles, restricciones en asistencia técnica y un golpe simbólico a la confianza entre gobiernos.
Datos objetivos: ¿qué muestran los números?
Los últimos informes internacionales y de monitoreo muestran un fuerte aumento de la superficie sembrada con coca y de la potencial producción de cocaína en Colombia en los años recientes. Informes del UNODC y coberturas periodísticas señalan que la extensión de cultivos se ha mantenido en niveles históricamente altos (centenas de miles de hectáreas) y que la producción estimada aumentó sustancialmente en 2022–2023, con focos intensos en departamentos como Nariño, Cauca, Putumayo y Norte de Santander. Esos cuadros técnicos son la base sobre la que Washington fundamenta su evaluación de “falta de cooperación efectiva”.
Causas y contexto: por qué subieron las cifras
Analistas y organismos señalan una combinación de factores:
- Cambios en la estrategia estatal (reducción de aspersiones aéreas de herbicida y énfasis en sustitución/soluciones sociales), que han modificado las herramientas tradicionales de control.
- Reconfiguración de actores armados y criminales (disidencias, ELN y bandas), que han consolidado rutas y laboratorios en zonas periféricas.
- Factores estructurales (pobreza rural, falta de sustitutos económicos viables, deforestación ligada a la expansión de cultivos ilícitos).
El elemento político: la relación Petro–Washington
La decisión no ocurre en el vacío. Durante 2024–2025 las relaciones entre Bogotá y Washington se tensaron: intercambio de críticas públicas, retiro temporal de embajadores en momentos de fricción diplomática y posturas divergentes sobre extradiciones, enfoque en políticas de drogas y denuncias sobre quién tiene responsabilidad por los aumentos de cultivo. Estas fricciones hicieron más probable que la evaluación estadounidense fuera menos indulgente. Expertos advierten que la certificación también es una señal política más que una herramienta técnica pura.
Reacciones oficiales
- Washington: la Casa Blanca y el Departamento de Estado señalaron que la medida responde a indicadores de incremento de producción y cooperación insuficiente. En comunicados públicos se advirtió que la decisión puede revisarse si hay cambios concretos en la política y en resultados operativos.
- Bogotá: el gobierno del presidente Gustavo Petro calificó la decisión como injusta y aseguró que Colombia ha hecho esfuerzos de seguridad y de políticas sociales en zonas de coca; además expresó preocupación por el impacto en la cooperación. Petro ha denunciado también la responsabilidad de la demanda estadounidense en el problema global del narcotráfico.
Consecuencias prácticas probables
- Financiamiento: riesgo de reducción de fondos civiles y de programas de sustitución/productivos que apoyaban la transición de comunidades; en algunos casos Washington puede emitir exenciones temporales para mantener flujos por motivos de seguridad o interés nacional, pero la presión parlamentaria en EE. UU. podría buscar recortes.
- Cooperación operativa: complicaciones en intercambio de inteligencia sensible, en apoyo logístico y en canales judiciales (por ejemplo, acceso a información financiera o asistencia para extradiciones), si la desconfianza se profundiza.
- Impacto simbólico y geopolítico: la descertificación puede debilitar la percepción internacional sobre la estabilidad del Estado colombiano frente al crimen organizado, con posibles efectos sobre inversión y turismo.
Análisis de expertos: ¿es la descertificación la herramienta correcta?
ONGs y centros de reflexión (por ejemplo, WOLA y otros) han criticado el uso de la certificación como castigo político: sostienen que incumplir o recortar cooperación puede perjudicar a comunidades vulnerables y reducir herramientas que permiten combatir organizaciones criminales. Señalan que las políticas deben combinar control con alternativas socioeconómicas sostenibles, controles ambientales y reformas judiciales. Otros analistas en EEUU defienden medidas más duras para forzar cambios rápidos en Bogotá. La discusión refleja una tensión real entre política exterior y eficacia sobre el terreno.
Posibles pasos a corto y mediano plazo
- Diálogo técnico inmediato: escenarios de negociación entre equipos antidrogas de ambos países para establecer indicadores verificables y calendario de medidas.
- Exenciones condicionadas: Washington podría mantener fondos críticos mediante exenciones (waivers) mientras exige metas concretas.
- Reorientación de programas: Bogotá podría acelerar programas productivos y de sustitución con auditoría internacional para demostrar resultados.
- Riesgo legislativo en EE. UU.: congresistas podrían presionar por recortes en ayuda no militar si consideran insuficientes las respuestas colombianas.
Qué significa para la gente en las zonas rurales
Si la cooperación se reduce o se condiciona, las comunidades rurales podrían enfrentar menos asistencia técnica y económica para sustituir cultivos, lo que aumentaría su vulnerabilidad frente a grupos armados que financian su control territorial con la renta de la coca. Los expertos recomiendan priorizar alternativas legítimas de ingreso y seguridad para reducir la oferta de manera sostenible.
Conclusión
La decisión de EE. UU. de declarar a Colombia como país que no coopera satisfactoriamente en la lucha antidrogas es un punto de inflexión en una relación que fue históricamente de cooperación intensiva. Más allá del simbolismo, las consecuencias concretas dependerán de la rapidez con la que ambos gobiernos acuerden indicadores verificables, del espacio político en Washington para mantener la ayuda y de la capacidad de Bogotá para acelerar medidas que reduzcan cultivos y desmonten cadenas criminales sin abandonar la dimensión social del problema.