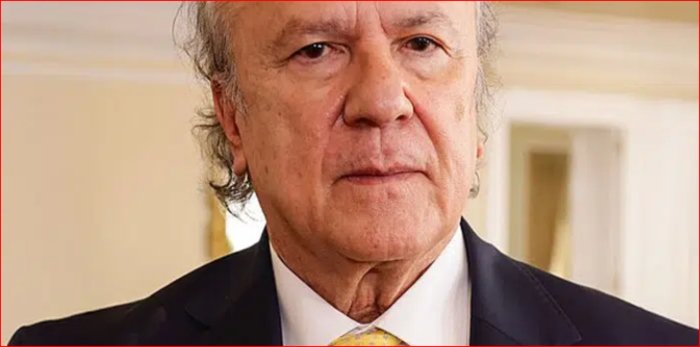Ser defensor o defensora de derechos humanos en América Latina es una labor de alto riesgo. La región concentra más del 80% de los asesinatos de personas defensoras en el mundo y Colombia encabeza la lista como el país más peligroso para quienes luchan por la justicia y el medioambiente.
Según la Fiscalía entre enero de 2016 y octubre de 2024 en Colombia 1.339 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas.
Por su parte, el programa Somos Defensores reportó 6.577 agresiones contra esta población, entre amenazas, hostigamientos y desplazamientos forzados.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó en 2024 el homicidio de 25 personas defensoras del medio ambiente y 119 casos de amenazas y ataques contra ellas.
En este contexto, se cumple un año de la notificación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el Caso Cajar, que resalta la persistente persecución y criminalización de quienes defienden los Derechos Humanos.
La Corte reconoció que el Estado llevó a cabo estas agresiones como parte de un patrón sistemático de represión, diseñado para debilitar su labor en la lucha contra la impunidad y la vigilancia ilegal.
«El Estado intentó impedir que nuestros abogados y abogadas representaran a las víctimas y lucharan contra la impunidad. Esto es inaceptable»
En el día de lectura de sentencia,Yessika Hoyos Morales, presidenta del Cajar.
En 2001, CEJIL y Cajar presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por hechos de persecución contra integrantes de Cajar y sus familias y en 2020 el caso llegó a la Corte IDH.
Fue en 2024, el tribunal internacional hizo pública una sentencia histórica que reconoció, por primera vez, el derecho a defender derechos humanos como un derecho autónomo y el derecho a la autodeterminación informativa, estableciendo que las personas objeto de vigilancia estatal deben poder acceder y controlar los datos recopilados sobre ellas.
Reggiardo, Directora del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe (CEJIL), «Sin este control, la vigilancia se convierte en una herramienta de represión»
«Creo sin duda que la sentencia del Caso Cajar es un avance histórico en el reconocimiento de estos derechos y en visibilizar la vigilancia e inteligencia estatal ilegal contra personas defensoras. Es una práctica vigente en muchas partes del mundo»
La Corte ordenó 16 medidas de reparación integral en la sentencia, que trascienden hacia garantías para el movimiento de derechos humanos en Colombia.
Entre ellas, la reforma de la ley y manuales de inteligencias, la investigación y depuración de archivos de vigilancia ilegal para garantizar el acceso a la información recopilada ilegalmente, la aprobación de normativa que permita el ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa y la creación de un sistema nacional para recopilar cifras y datos sobre violencia contra personas defensoras.
«Recibimos esta decisión de la Corte con gran satisfacción. Creemos que es un paso hacia la dignificación de los miembros de Cajar y sus familias» explicó Jomary Ortegón, Vicepresidenta del CAJAR.


Cumplimiento de la sentencia
Tras la publicación de la sentencia de la Corte IDH, se han registrado avances significativos en su implementación. En septiembre de 2024 se presentó un proyecto de reforma de Ley 1621 de 2013 de Inteligencia y Contrainteligencia, que propone adecuar la ley vigente sobre la materia a estándares internacionales en cumplimiento de lo dispuesto por el tribunal internacional.
La construcción de ese proyecto, incluso, contó con el respaldo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Igualmente, el movimiento de derechos humanos colombiano viene discutiendo con el Gobierno Nacional una Política de Garantías para personas defensoras, en la que se aspira a incluir varias de las órdenes interamericanas.
En noviembre del mismo año se presentó el proyecto de Ley para el Reconocimiento y Garantías del Derecho a Defender los Derechos Humanos, que incorpora el cumplimiento de 3 de las órdenes de la Corte IDH.
La designación oficial de un día nacional para conmemorar a las personas defensoras de derechos humanos, la creación de un fondo económico destinado a la financiación de programas referidos a la prevención, protección y asistencia a personas defensoras en riesgo y el diseño e implementación de un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos.
Se aspira que estas iniciativas puedan concretarse en leyes y políticas públicas. En los últimos años, el tribunal interamericano ha remarcado la importancia de contar con sistemas de información o bases de datos que orienten el diseño de políticas públicas para la protección de personas defensoras de DD.HH.
Esta medida ya ha sido ordenada por la Corte IDH en otros casos, como el de Sales Pimenta Vs. Brasil, como medida estructural para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir.
En el fallo del caso por el asesinato del defensor Gabriel Sales Pimenta, la Corte ordenó la creación de un sistema nacional de recopilación de datos sobre actos de violencia, amenazas, hostigamiento u otras formas de afectación contra personas defensoras de derechos humanos.
La creación de este tipo de sistemas tiene no sólo un gran valor reparador, sino también preventivo y estructural y representa una valiosa oportunidad para avanzar hacia una política pública integral, capaz de responder de manera más pertinente y efectiva a la alarmante situación de violencia que enfrentan quienes defienden derechos humanos.
Te interesa: VIDEO accidente en Autopista Sur así el bus se estrelló contra la estación de TM
Para leer mnás : 8 marzo: Arrancaron las marchas en Bogotá por la reforma laboral EN VIVO
Lo que debes saber: Llegó el día: Trump y Putin hablarán por ‘teléfono rojo’ por el fin de la guerra en Ucrania
Ojo a esta noticia: Reacciones tras hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima, 8 a favor y 6 en contra